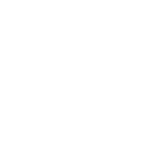Por Miguel Henrique Otero
La más reciente versión de la fantasía intervencionista sostiene lo siguiente: que la tragedia venezolana solo encontrará solución si Joe Biden y Vladimir Putin llegan a un acuerdo al respecto. De no ocurrir, las cosas continuarán tal como están, al menos, hasta que Rusia claudique en su afán de hacerse de un pedazo del territorio de Ucrania.
De esta escena he escuchado algunas variantes: que el acuerdo tendría que contar con la aprobación de Xi Jinping, el dictador de China, porque sus intereses en el país son más onerosos que los de Rusia; que no se puede solucionar solo el asunto venezolano, y que la cuestión para lograr un arreglo debe incluir a Nicaragua y el destino de la pareja criminal de los Ortega; también, y no podía faltar, está la tesis que afirma con rotundidad, que no moverá ni una pieza del status actual, si la dictadura castrista, con Díaz Canel como locutor de turno, no recibe garantías sobre suministro de combustibles que les ayuden a paliar la cada día más demoledora debacle de su sistema eléctrico. Y así, en la ensalada de las especulaciones intervencionistas hay de todos los sabores: con o sin Lula, con o sin Petro, con o sin López Obrador y, aunque produzca escozor pensarlo y escribirlo, no faltan quienes sostienen que mucho del destino venezolano dependerá del resultado electoral en las próximas elecciones generales de España.
La fantasía intervencionista no es un fenómeno aislado. Si se piensa bien, es el reverso de otra especulación, de históricas magnitudes, la del Imperialismo estadounidense, que tan decisiva ha sido en la política de América Latina, como realidad y también como fantasía.
De hecho, la idea, el imaginario de un imperialismo estadounidense todopoderoso, insomne y tentacular, presente en cada momento del devenir del continente; que tiene un peso concreto en las decisiones de los gobernantes, en la configuración de las instituciones y en los contenidos de las leyes; que impone, letra a letra, el carácter de los intercambios económicos; y que sería el culpable eterno de los padecimientos del continente, debe ser una de las taras -no la única- más persistentes en la cultura política común a nuestros países que, desde mediados del siglo XIX, no ha dejado de repetirse y utilizarse hasta ahora. Ya no solo por parte de la izquierda y de su deriva populista, también por parte del populismo de derechas, como bien ha mostrado en estos días Nayib Bukele, presidente de El Salvador.
La presencia del monstruo omnipotente, siempre en vigilia, interesado y feroz en sus decisiones, ese imperialismo inmutable generación tras generación, que no envejece, que no cambia de personalidad y que mantiene sus mismos apetitos a pesar del paso del tiempo, esa fantasía desproporcionada le ha servido al Foro de Sao Paulo, a los populistas de variopintas especies, a las izquierdas pedigüeñas y enceguecidas, al crimen organizado, a las narcoguerrillas, a las Bonafini y al creciente catálogo de progresismos, encontrar una justificación política: que ellas existen para luchar contra el Imperio. Es la misma fantasía que está en el núcleo de las feroces dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela, la misma que sirve de careta a la penetración del islamismo radical o de la expansión china en América Latina.
Para quienes creen en la existencia de la poderosa deidad imperialista, las constantes evidencias que desmienten ese supuesto poderío, resultan inútiles. En el camino se han impuesto dictaduras que se declaran enemigas de Estados Unidos; varios países han reorientado su política exterior para aliarse con enemigos de la libertad -Rusia, China, Irán, Turquía, Brasil y otros-; la mayoría de los esfuerzos de Estados Unidos por mantener su influencia en la región -que tuvo alguna vez-, han resultados vanos. Como si ninguna de estas evidencias existiera, el fantasma imperial sigue allí.
Desde 1999, la fantasía de la intervención que nos salve del chavismo y del madurismo, ha sufrido numerosos vaivenes. Ha habido momentos en los que la política venezolana ha estado dominada por el hacer de los ciudadanos venezolanos en forma de concentraciones, marchas, iniciativas de distinta índole de los partidos y la sociedad, dirigidas a salir del régimen y avanzar hacia una nueva etapa democrática. Pero ha habido otros momentos donde las expectativas han estado puestas en supuestos: invasiones militares, detención de los jefes del régimen, ingreso al país de comandos que harían justicia y otros afines. La ilusión de Venezuela como un peón en el tablero de la partida en curso entre Biden y Putin no es, en lo sustantivo, distinta a la promesa aquella que afirmaba que, del otro lado de la frontera, había 10 mil militares venezolanos, bien armados y entrenados, que un día ingresarían al territorio y, en horas, depondrían a la dictadura.
El día que escribo este artículo, miércoles 21 de junio, el número de venezolanos mayores de edad inscritos para participar en las primarias, apenas sobrepasa los 25 mil. En vez de alentar fantasías sin posibilidad alguna, el deber de toda la dirigencia social, de los precandidatos, de líderes gremiales, a esta hora, no debería ser otro que llamar, al unísono, a los demócratas venezolanos dispersos por el mundo, a inscribirse y prepararse para escoger el candidato único contra Maduro. Es un deber político, una táctica necesaria, se confíe o no en la viabilidad del proceso electoral.
Hay que repetirlo: el destino de Venezuela está, en lo primordial, en manos de los venezolanos. Los actores internacionales no pueden remplazar nuestra lucha. Pueden solidarizarse o ejercer formas políticas e institucionales de presión, solo si la sociedad democrática se moviliza, protesta, se organiza, lucha en todos los espacios para ejercer sus derechos. Nada cambiará si nos encerramos en nuestras casas. Nada cambiará si no se arrecia en la denuncia. Si no insistimos en organizarnos. Si no nos inscribimos para votar. Si dejamos el futuro de la nación en manos de la fantasía intervencionista.