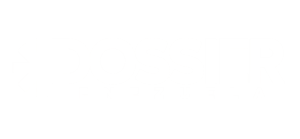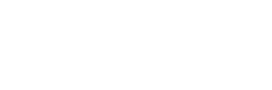Una sensación de mordaza se ha instalado en el sentir colectivo venezolano, alimentada por instrumentos legales como la Ley Constitucional contra el Odio, la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada el 8 de noviembre de 2017 por la extinta Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Aunque presentada como una normativa para promover la paz, su aplicación ha derivado en severas restricciones a la libertad de expresión y represión de la disidencia.
Desde su entrada en vigor, organizaciones como Espacio Público han documentado al menos 162 denuncias vinculadas al uso de esta ley contra periodistas, activistas, ciudadanos y creadores de contenido. El patrón revela una clara estrategia de amedrentamiento, particularmente en el ecosistema digital venezolano.
De influencers a adolescentes: víctimas de la represión digital
El alcance de la Ley Contra el Odio no distingue entre figuras públicas y ciudadanos comunes. Entre los casos más recientes está el del influencer Leonel Moreno (“Leíto Oficial”), procesado tras su deportación de Estados Unidos, y el de Ashley Ways, una adolescente de 16 años imputada en febrero de 2025 por un video en TikTok considerado “instigación al odio”.
Otros episodios incluyen la detención en 2022 de Olga Mata, una tiktoker de 72 años que satirizó a figuras gubernamentales, y el encarcelamiento del activista Nelson Piñero, condenado a 15 años de prisión por sus publicaciones en redes sociales.
La tendencia es clara: bajo acusaciones de “incitación al odio”, se reprimen expresiones críticas, humorísticas o de simple disidencia.
Un marco legal vago y arbitrario
Expertos en derecho como Saúl Blanco y Juan Carlos Apitz coinciden en que la Ley Contra el Odio adolece de una redacción vaga, permitiendo la discrecionalidad judicial y dejando indefensos a los acusados.
El artículo 20 de la normativa establece penas de diez a veinte años de prisión para quien “fomente o incite al odio”, sin definir con precisión qué constituye dicho acto. Según Apitz, esto convierte a la ley en una “ley penal en blanco”, donde una afirmación o un rumor pueden ser suficientes para justificar una detención.
“La falta de claridad viola el principio de legalidad penal y socava el debido proceso”, advirtió Apitz, recordando que esta ley fue aprobada por una ANC de dudosa legitimidad.
Criminalización de la protesta y autocensura
Desde 2017, la Ley Contra el Odio ha sido aplicada para criminalizar no solo discursos críticos, sino también manifestaciones pacíficas. Organizaciones como Acceso a la Justicia han denunciado que la ley viola al menos cinco derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la expresión, a la protesta pacífica, a la participación política y a la democracia.
“Castiga cualquier actividad que el gobierno califique como odio, incluso protestas pacíficas”, advierte Acceso a la Justicia.
Esta situación ha generado un efecto de autocensura en redes sociales y medios de comunicación, al punto de limitar severamente el debate público y la crítica ciudadana.
La amenaza de nuevas restricciones
El presidente Nicolás Maduro ha insinuado que la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, trabaja en un proyecto de ley aún más restrictivo: una Ley Orgánica contra Delitos de Odio en Redes Sociales.
De aprobarse, esta legislación profundizaría el control estatal sobre el ecosistema digital, consolidando aún más la censura y la represión de la disidencia en Venezuela.
Una mordaza legal en un contexto de persecución sistemática
Según la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, la Ley Contra el Odio forma parte de un andamiaje represivo más amplio que incluye delitos como terrorismo y traición a la patria, imputados de manera sistemática a disidentes para justificar encarcelamientos prolongados.
El patrón de detención arbitraria, prisión preventiva indefinida y juicios sin garantías mínimas ha sido documentado en múltiples informes internacionales.
“Cuando privan de libertad a las personas, pueden mantenerlas meses o años detenidas sin pruebas suficientes”, resume Saúl Blanco.
Frente a las críticas, el oficialismo insiste en defender la ley como una herramienta “necesaria” para combatir la violencia política y el fascismo, mientras que organizaciones de derechos humanos insisten en su urgente derogación para restaurar los principios democráticos en el país.