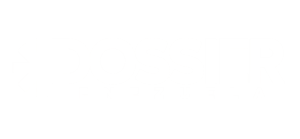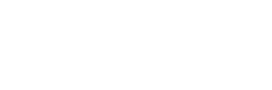Por Miguel Ángel Martin
Este artículo expone las premisas jurídicas que sustentan las estrategias de la oposición venezolana frente al gobierno de facto. Su enfoque es para que el amable lector forme su propia opinión.
Dado que un grupo de exiliados insiste, a través de una estrategia comunicacional desde Doral, Miami, en presionar al señor Edmundo González para que se juramente ante ellos y forme un gobierno en el exilio, resulta necesario recordar el nefasto precedente del llamado gobierno interino, en el que muchos de estos mismos exiliados tuvieron participación. Es crucial tener presente el daño que dicho interinato causó a la lucha por la libertad en Venezuela, a fin de evitar que se repita una distopía en la que un presidente electo en el exilio cometa el grave error de ignorar los procedimientos previstos en la legislación nacional.
¿En qué condición quedó el gobierno interino?
El gobierno interino de Juan Guaidó surgió el 23 de enero de 2019, cuando, como presidente de la Asamblea Nacional, se auto “juramentó” en una plaza pública “levantando la mano hacia las personas que ahí se encontraban” como presidente encargado invocando el artículo 233 de la Constitución. Su objetivo según sus dichos era restaurar la democracia tras considerar ilegítima la reelección de Nicolás Maduro en 2018.
Recibió apoyo internacional de EE. UU., Colombia, Brasil, Panamá y otros países. Su estrategia incluyó presión diplomática, sanciones y la articulación de una transición. Sin embargo, sin control efectivo dentro del país, perdió respaldo y en 2023 la misma oposición decidió disolverlo.
Cuales fueron las críticas más relevantes al interinato?
El gobierno interino enfrentó múltiples críticas:
- Falta de control interno: Fue reconocido internacionalmente, pero nunca ejerció poder real en Venezuela.
- Corrupción y opacidad: Se denunciaron irregularidades en el manejo de activos en el exterior, como Citgo y Monómeros, así como en el uso de fondos destinados a la ayuda humanitaria.
iii. División opositora: Las luchas internas y la falta de cohesión debilitaron su liderazgo.
- Estrategia fallida: Prometió el “cese de la usurpación”, pero sus acciones no lograron debilitar al régimen.
Algunas de las causas de la pérdida de confianza en el gobierno interino.
Desde el inicio, el interinato enfrentó cuestionamientos sobre la administración de recursos públicos. La ausencia de auditorías externas generó sospechas de corrupción.
Casos como el de Monómeros evidenciaron el uso ineficiente de recursos y la designación de directivos acusados de mala administración. Informes señalan que el interinato gastó más de 198 millones de dólares en tres años sin rendición de cuentas clara.
Además, se nombraron funcionarios con antecedentes cuestionables. Entre ellos, el general Clíver Alcalá Cordones, actualmente preso en Nueva York por cargos de narcotráfico, fue designado para coordinar la operación de ayuda humanitaria en Colombia. Por su parte, Manuel Ricardo Cristopher Figuera, acusado de crímenes de lesa humanidad por torturas contra estudiantes y disidentes cuando dirigía el SEBIN, fue nombrado Comisionado de Inteligencia y Seguridad por Guaidó.
Otro aspecto que no puede ignorarse es el destino de cientos de militares que, siguiendo el llamado de Guaidó, apoyaron al interinato. Muchos están exiliados, mientras que otros permanecen encarcelados en las mazmorras del régimen, sin respaldo ni apoyo.
En resumen, el interinato estuvo marcado por denuncias de corrupción, falta de transparencia y decisiones cuestionadas, lo que provocó una gran decepción en los venezolanos que confiaron en él.
¿Por qué se crea un gobierno parlamentario no previsto en la Constitución?
A los problemas de ética del interinato se sumó una inconsistencia jurídica: la Constitución no contempla un gobierno parlamentario para el manejo del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el interinato se basó en el Estatuto de la Transición, aprobado por la Asamblea Nacional de 2015, que le otorgó al Parlamento poderes que excedían la Carta Magna.
Los mismos diputados que crearon el gobierno parlamentario prolongaron el mandato parlamentario más allá del período constitucional, una medida no contemplada en la Constitución. Hoy, a pesar de su eliminación, algunos de sus funcionarios siguen operando y controlando recursos del Estado sin rendición de cuentas, lo que ha generado descontento.
Uno de sus mayores errores estratégicos fue la negativa de Guaidó a separarse de la Asamblea Nacional y conformar una estructura ejecutiva con ministros, como establece la Constitución. En su lugar, se mantuvo un gobierno parlamentario de facto, debilitando su legitimidad y operatividad.
¿Cuál es la consecuencia de la llegada de un presidente electo?
Después de la disolución del gobierno interino, el régimen y la oposición firman un acuerdo en Barbados para las próximas elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el 28 de julio de 2024. Según las actas recopiladas por la oposición, el candidato Edmundo González Urrutia obtuvo cerca del 70% de los votos, superando ampliamente a Maduro.
Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Maduro como ganador, generando denuncias de fraude. EE. UU., Argentina, Uruguay, Costa Rica y otros países reconocieron a González como el presidente legítimo de Venezuela, mientras que aliados de Maduro como Rusia, China e Irán y otros países le dieron su respaldo.
¿Cuál fue el acuerdo con el régimen y su exilio?
Ante el riesgo para su seguridad y la de su familia, González buscó refugio en la embajada de España en Caracas. El 7 de septiembre de 2024, abandonó Venezuela rumbo a Madrid, donde solicitó asilo político.
El régimen anuncia después del exilio de González que habían llegado a un acuerdo escrito donde González pidió abandonar el país, y solicitó además que no atacaran a sus familiares y a sus bienes. Según declaraciones de González, fue presionado para firmar un documento aceptando la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que validaba la victoria de Maduro, a cambio de protección para su familia y bienes. González denunció que firmó bajo coacción, lo que invalida el documento.
¿En qué consiste el dilema de la juramentación?
Para asumir formalmente la presidencia, González Urrutia debería realizar un acto de juramentación. En declaraciones a medios internacionales, expresó su intención de trasladarse a Venezuela para juramentarse, pero con el régimen controlando todas las instituciones, no existen condiciones para ello, manteniéndose en el exilio.
Algunos sugieren una juramentación simbólica en el exilio, sin cumplir los protocolos tradicionales, como hizo Guaidó en 2019 cuando se auto juramentó en una plaza pública en lugar de hacerlo en el Parlamento.
El gran dilema del presidente electo es la falta de una proclamación formal como ganador de la elección, un requisito legal para proceder a la juramentación y conformación de un gobierno formal. Sin estos pasos establecidos en el ordenamiento jurídico venezolano, no puede hablarse de un acto de juramento, y menos de un gobierno en el exilio ni de una estructura de poder alternativa.
Cuando el órgano electoral declara ganador a quien perdió las elecciones, se comete un golpe de Estado contra la soberanía popular expresada en las urnas.
Hoy nos encontramos con un presidente electo que ha iniciado una ruta diplomática para enfrentar al poder de facto que regenta Maduro, siendo un peligro crear la distopias de juramentos y gobierno en el exilio.
“El verdadero desafío no es solo reconocer quién ganó una elección, sino cómo lograr que la voluntad popular se traduzca en un cambio real, en un país donde el poder se aferra a la fuerza y las instituciones han sido despojadas de su esencia democrática.”