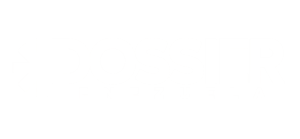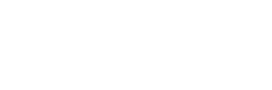En el árido y gélido altiplano que separa a Chile de Bolivia, cientos de migrantes venezolanos siguen arriesgando la vida para cruzar una de las fronteras más vulnerables y peligrosas de Sudamérica. En apenas seis meses, el Gobierno chileno cerró dos centros clave de acogida en la localidad fronteriza de Colchane y endureció su política migratoria, reconduciendo a Bolivia a quienes ingresan por pasos no habilitados.
Desde septiembre de 2024, la frontera ha sido testigo de un “cambio de enfoque” en la gestión migratoria impulsado por el presidente Gabriel Boric, que ha desplazado el modelo de acogida hacia una estrategia de contención y expulsión, según confirmaron autoridades locales a EFE. Esta medida forma parte de un acuerdo binacional con Bolivia, que ha provocado alarma entre organizaciones humanitarias por el abandono progresivo del enfoque de derechos humanos.
“Una trocha infernal”: el testimonio de quienes cruzan
“No le recomiendo a nadie pasar por esa trocha, mucho menos con niños. La gente salió llorando, pensando que se iba a morir”, contó Roberto, un joven venezolano de 25 años que ingresó a Chile el 19 de marzo tras caminar cuatro horas en plena madrugada, a temperaturas bajo cero, sin agua potable y guiado por coyotes a través de humedales contaminados.
El relato se repite en voz de Indiana García, otra migrante venezolana que cruzó con su esposo y su bebé de dos años: “Fue horrible pasar por la zanja con los bolsos, cargando a mi bebé, ahogándome por la altura y el frío”.
Estas condiciones extremas han llevado a que Colchane pase de ser un centro de primera acogida a una “sala de espera” sin garantías mínimas, según denunció Anuar Quesille, defensor de la Niñez en Chile. Afirmó que los cambios “han diluido la respuesta humanitaria y puesto en riesgo la vida de los migrantes”.
Organizaciones sobre el terreno, como la Fundación Madre Josefa, advierten que la nueva política aumenta la exposición de los migrantes a la trata de personas, el tráfico y la violencia sexual, además de forzarlos a buscar rutas cada vez más peligrosas. Karina Fauste, directora de la fundación, alertó sobre el “efecto boomerang”, señalando que los migrantes reconducidos a Bolivia volverán a intentar cruzar, colapsando aún más la frontera.
La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, también alertó sobre la porosidad de la frontera y el peligro que representa: “Tiene condiciones climáticas que pueden provocar la muerte de quienes ingresan irregularmente”.
Migración venezolana en cifras
El crecimiento exponencial de la migración irregular ha sido notorio: en 2018, Chile registraba unas 10.000 personas en situación irregular; hoy la cifra roza los 338.000, y los venezolanos constituyen una de las mayores nacionalidades en este flujo, según datos del Servicio Nacional de Migraciones.
El Gobierno ha invertido 16 millones de dólares en reforzar la frontera, según la Delegación Presidencial de Tarapacá, pero esa inversión se ha centrado en control y vigilancia, no en acogida o integración.
Con el cierre de los Dispositivos Transitorios de Acogida, implementados en 2021 para enfrentar la crisis migratoria, también se han reducido los programas de protección de familias migrantes gestionados por organizaciones humanitarias. El argumento oficial es una supuesta baja sostenida en el número de ingresos irregulares, algo que fuentes de la Policía de Investigaciones (PDI) contradicen: entre 30 y 40 personas cruzan a diario, guiadas por coyotes al caer la noche.
Una crisis de derechos humanos en desarrollo
La situación ha dejado a miles de venezolanos en una tierra de nadie, donde enfrentan hambre, frío, xenofobia y amenazas, sin el respaldo de programas sociales estructurados.
“La acogida es esencial para reorientar sus proyectos de vida de forma segura y respetuosa”, concluye Karina Fauste. De lo contrario, lo que queda es una frontera militarizada que deja a su suerte a quienes huyen de la desesperación, en un contexto regional marcado por la criminalización de la migración y la fragilidad institucional.